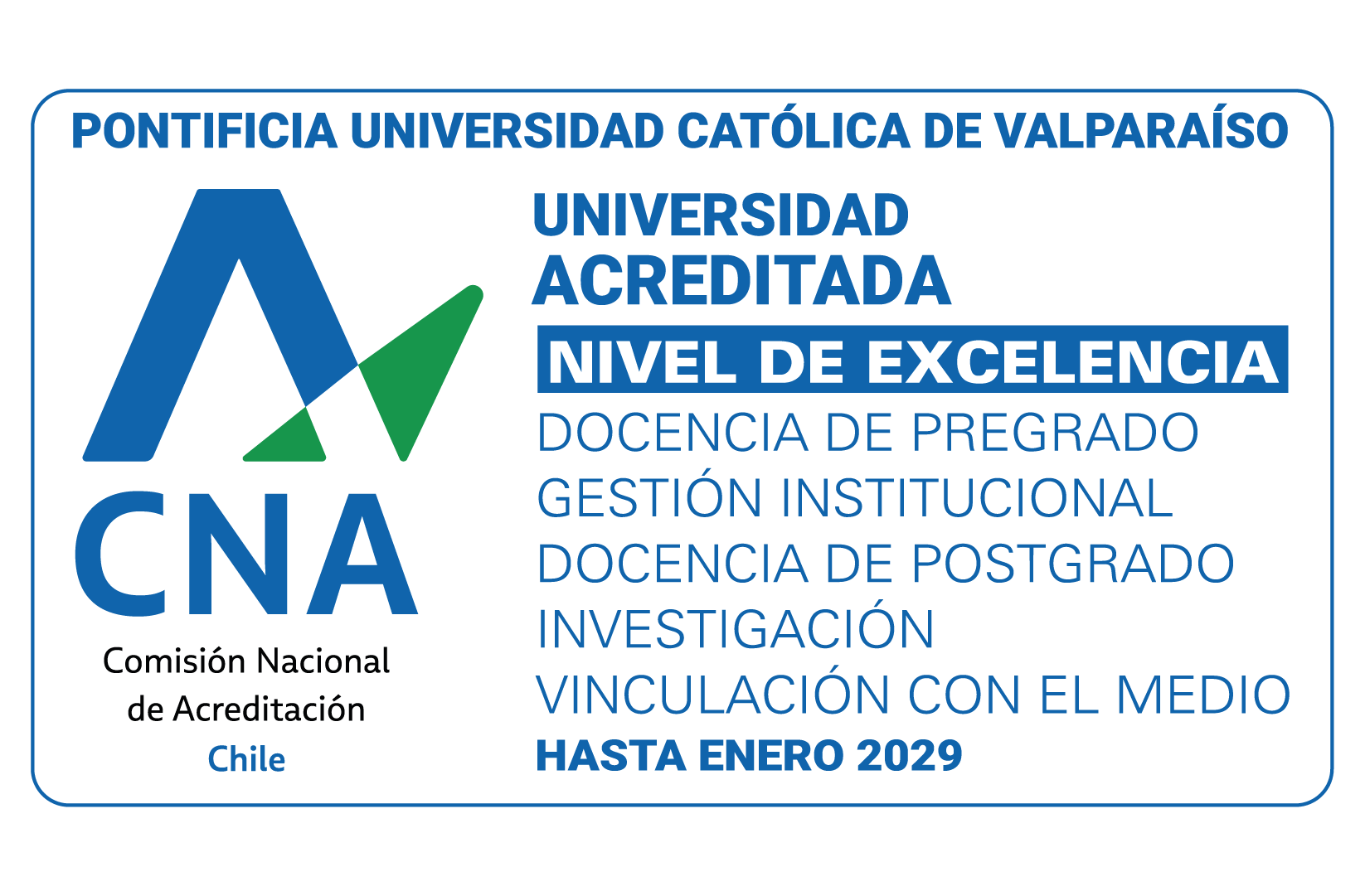El Doctorado en Didáctica de las Ciencias es considerado como una “continuación natural del máster en Didáctica”, un programa que fue pionero en el país y que dio origen al que actualmente reúne grandes referentes del ámbito académico en él. Asentado en el Campus Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, específicamente en la Facultad de Ciencias, su actual director, Diego Maltrana, da luces de lo que a su juicio es un posgrado de características netamente “humanas”.
El profesor del instituto de Física, Doctor en Física de altas energías de la PUCV y máster en Filosofía de la Física de la Universidad de Oxford (Inglaterra), nos adentra en su mundo lleno de movimiento e ideas filosóficas sobre la masa y las partículas que componen el universo y los rincones de la oficina en la que me recibe, no sin antes detenerse para explicar las motivaciones que lo llevaron a sumergirse en los misterios del universo y en dar continuidad, a su vez, en la formación de especialistas en el área.
“He hecho hartas cosas. Entré a licenciatura en Astronomía; pronto me di cuenta de que las cosas que me interesaban entender podían ser abordadas más desde la física. Así que terminé mi licenciatura en Física; mi tesis tuvo que ver con ‘Econofísica’. Como los físicos sabemos cómo se comportan los gases y cómo distribuyen energía, la idea era pensar que el país era una caja donde las partículas son personas y tratar de entender la distribución de ingresos en Chile a partir de eso”, resume.
El camino no fue corto, al contrario, impredecible como el comportamiento de los átomos, llevó a Diego a trabajar incluso en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), en Ginebra, antes de alcanzar su doctorado e instalarse en la PUCV. “Ya desde la licenciatura tenía más o menos claro que me interesaba abordar problemas o entender cuestiones en física más asociadas a la filosofía, pero me parecía que me faltaba como más background en física, entonces quería entender el problema de la masa y cómo se relaciona con el espacio-tiempo y esas cosas, y mi tesis doctoral tuvo que ver con el mecanismo de Higgs, cómo adquieren masa las partículas. Dentro del doctorado estuve un tiempo en el CERN, en este acelerador de partículas que está en Ginebra. Y luego a mi regreso estudié filosofía de la física en Inglaterra, en Oxford. Cuando terminé el máster en filosofía de la física, ingresé acá a la Universidad, al Instituto de Física”, relata el académico.
Fue en las aulas de nuestra Universidad donde finalmente se encontró con la misión que hoy lo atarea y demanda su tiempo facultativo: la educación científica. Su vínculo, detalla, tiene relación no sólo con el contenido, sino en cómo opera la ciencia. “En verdad soy un gran enamorado de lo que hago, de la física en general. Creo que es maravilloso ser parte de una raza de animales que es capaz de tratar de entender lo que pasa alrededor, y debiera ser casi un derecho para todos poder participar de eso. Entonces, la educación científica en ese sentido me motiva mucho”, reflexiona.

Doctorado en Didáctica de las Ciencias
“La didáctica en general como rama ha tenido un rol importante en la universidad, o al revés, la universidad ha tenido un rol importante dentro del desarrollo de la didáctica en el país”, explica Diego. Y es que es bien sabido que el primer posgrado en didáctica surgió desde esta misma casa de estudios, específicamente en el área de Matemáticas. “Luego fue el primer programa de máster en Chile en Didáctica, y luego el primer programa de doctorado en Chile, el de Didáctica en las Matemáticas”, recuerda. “En ciencias también, el programa de máster en Didáctica de la Ciencia fue pionero. Lleva creo que 15 o 16 años consolidado ya como un referente en el área, y el doctorado surge como una continuación natural, la necesidad académica de continuar con ese proyecto”, asegura.
Algo que el director del doctorado destaca enérgicamente es el cuerpo docente, y a pesar de que no se considera a sí mismo como un referente en la materia, encumbra a otros pares a esa dimensión: “Dentro de nuestro programa hay académicos que son referentes nacionales dentro del área, como Hernán Cofré, Cristian Merino o Corina González, que son ciertamente referentes en el área y que impulsaron primero el máster y ahora continúan. Y habemos otros que quizás no somos tan referentes, pero que de todas formas estamos aportando. Una cosa que nos caracteriza a este programa frente a sus competidores es la trayectoria y la calidad de las personas que están dentro del programa”.
En ese sentido, Diego enfatiza en que el perfil del estudiante del doctorado, debe ir en la misma línea de sus profesores: personas apasionadas por la ciencia y comprometidas con la investigación y lectura. “Somos todos medios ñoños”, asegura con franqueza. “Lo que caracteriza a los estudiantes de este programa en particular es que, además, tienen en general un compromiso social muy elevado. Hay un interés muy genuino y que es bien evidente cuando hablas con la gente; muy honesto respecto de sus motivaciones personales y su compromiso hacia la educación del país. Eso combinado con las aptitudes de ser ñoño y leer mucho”, reconoce.
Precisamente es el compromiso social lo que más conecta al doctorado con el sello valórico PUCV, pues a juicio de Maltrana, “la educación tiene un claro rol social, y tratar de empujar los límites de cómo hacer ciencia y cómo hacerlo mejor ciertamente se alinean con el sello valórico de la universidad”.
“Me parece muy transparente cómo viven estas personas la educación y las ganas de influir y de mejorar y el cariño por el prójimo y la empatía, etcétera. Es fácil resumirlo en esta motivación casi natural hacia la otra persona”.
Son tres los ejes que el profesor asume como fortalezas del doctorado: el cuerpo docente, que es un modelo a seguir en el área; las redes y vínculos internacionales de las y los participantes (“lo cual se vio muy fomentado por la pandemia”, recuerda); y el estrecho vínculo que mantienen los académicos con el sistema educacional chileno. “Podría verse como una debilidad, pero creo que no lo es, es que el área es bastante nueva y diversa en intereses: hay muchas cosas involucradas con la educación científica: física, química, biología, geografía, psicología, filosofía… Entonces, el claustro es heterogéneo y eso permite un abanico de proyectos de tesis y sublíneas de investigación”, asegura.
La breve trayectoria del programa se refleja en que recientemente se han registrado los primeros egresos. Por lo mismo, los casos de éxito no son del todo cuantificables a la fecha, aunque en cierto modo, para Diego Maltrana, todos lo son, pues, las áreas que convergen son tan diversas, que tienen “repercusiones sociales clares e interesante proyección”.
“Las contribuciones que ya hacían, ahora continúan y pueden seguir creciendo. Estoy convencido de que el paso por el programa tiene impactos genuinos en sus carreras. Las tres tesis -hasta ahora- han generado líneas absolutamente novedosas en el país, muy necesarias, y no tengo dudas de que en los próximos años seguirán dedicándose a eso. Si no ellos, el país se verá beneficiado por su trabajo”, proyecta.
Entre sus buenos augurios, Diego distingue un futuro auspicioso enraizado en la novedad del programa. “Surgió de la necesidad de continuar el máster, no había ningún doctorado en Didáctica en Chile hasta que lo abrimos, ahora hay otro. Hay una demanda muy grande en el país, desde colegios hasta universidad. Hay mucho espacio de crecimiento y, desde nuestra posición, podemos impactar mucho localmente y hasta en políticas públicas. Espero que el claustro siga creciendo y nuevas académicas y académicos se integren. El programa es diverso y espero que consolide ese rumbo”.
Un último vistazo en la oficina de Diego me dirige inevitablemente a su librero que, aunque modesto y de pocas columnas, está atiborrado de ejemplares sobre física y filosofía. La pregunta emerge al tiempo que la luz refleja los desconocidos volúmenes en mi ojo inexperto. “¿Qué obras recomiendas a los postulantes del doctorado?”. Diego no lo duda, ya tenía la respuesta desde antes: “Hay divulgadores desde Carl Sagan hasta Juan Caré, pero un periodista chileno, Nicolás Alonso, tiene el libro ‘Luces al fin del mundo’ donde entrevista científicas y científicos chilenos, mostrando tanto la ciencia que se hace en el país como la parte humana. Es una recomendación local, conectada con nuestro entorno y territorio”, lanza a velocidad cuántica.
Aún queda tiempo para una última reflexión filosófica. Diego lo aprovecha y se arriesga a definir el doctorado en una sola palabra: “humano”. “Hay un filósofo, Sabater, que le escribió un libro a su hijo de 15 años (‘Filosofía para Amador’), donde dice que las ranas nacen ranas, los perros nacen perros, pero el ser humano es el único animal que no nace humano, se hace humano, y se hace con otros, en relación con otros. Hay cosas que nos definen como raza: el contacto social. La ciencia es algo muy humano. Se suele separar en científico y humanista, pero para mí no hay nada más humano que tratar de entender y hacerlo con nuestros recursos. La didáctica trata de enseñar esto a otros humanos; nos construimos con otros, y la educación es parte de esa construcción. Todo esto es muy humano, y creo que eso puede definir el programa”.
Conoce la oferta de este doctorado en https://www.postgradospucv.cl/index.php/doctorado-en-didactica-de-las-ciencias/.
Por Ayskée Solís H.